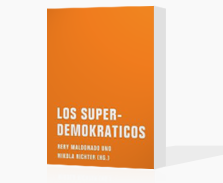En las semanas pasadas compartí mucho tiempo con mi amigo americano. De las dos Américas, si uno quiere. Javier es colombiano, pero vive hace 16 años en la ciudad de Nueva York. No tiene pensado dejar nunca más los Estados Unidos. Desde abril está oficialmente nacionalizado en USA. Su viaje a Berlín es el primero con su nuevo pasaporte.
Anteayer le pregunté si se sentía más colombiano o más americano. Para mi sorpresa no dudó mucho en decir: „ciudadano americano“, „entre tanto“, acotó.
Nuestra amiga en común: Ximena, que proviene de Odessa en el Mar Negro, que igual que Javier vive en Nueva York y también tiene la ciudadanía americana, responde a la pregunta según la ocasión. A veces se presenta como Rusa, otras como americana, en ocasiones como ucraniana. De acuerdo a lo que en el momento combina con ella mejor. En cuanto pueda hablar el idioma de su marido alemán (y su nueva casa), esa se convertirá en su cuarta opción. De eso ya estoy segura y de alguna manera, tiene razón.
Me siento muy unida a los dos. El tema migración me acompaña hace media vida – y eso que jugó un rol concreto apenas un par de años. Pero la sombra que entonces proyecto sobre mi destino es enorme hasta el día de hoy.
Desde que tenía quince años tuve planes para abandonar la RDA, desde los diecisiete eran reales. Habría viajado en el verano de 1990. Si o si. Mudarse de la RDA no significaba simplemente irse a vivir a otro país: significaba irse definitivamente, despedirse para siempre de los amigos y los parientes. Tal vez no habría vuelto a ver a ninguno de ellos. Lo sabía. Ese era el precio de mi libertad. Hasta el día de hoy no me puedo imaginar cuanto habría sufrido por esa separación.
Entonces cayó el Muro en 1989 y no tuve que irme. Tenía 18 años pude estudiar, pude viajar, pude tomar las decisiones en mi vida y pude hacerlo sin abandonar a mi familia. Pude ahorrarme todo eso y, sin embargo, ha quedado algo de los planes secretos de entonces, de la juventud en el país aislado, de los sueños de libertad, que sólo pueden realizarse en la distancia y entre extraños.
Cuando estoy de viaje me convierto en la niña recién escapada de la RDA, que es feliz y esta agradecida por poder ver el ancho mundo, como por un milagro. Sobre todo cuando estoy en América (en la del sur o la del norte) me asalta el tema. Igual que antes. En realidad es lo que me mueve a ir allí. La lejanía, la libertad y la vida. No puedo hacerlo de otra forma. De alguna manera he conservado el instinto de huida de entonces – o nunca voy a abandonarlo? Voy a ser para siempre una refugiada, aunque en realidad nunca fuera una? No lo se.
En „Viaje en la luz de la luna“ (1937) deja Antal Szerb a su protagonista sentir algo por las calles de Venecia que conozco bien: “cuando él extendía los brazos, podía tocar las paredes de las casas a derecha e izquierda. Las casas silenciosas con las grandes ventanas oscuras, detrás de las cuales, pensó él, se desarrollaba la vida italiana intensiva y llena de misterios.“ -exactamente esa sensación se apodera de mi cuando estoy en América. No importa si en ciudad de Nueva York o en Santiago de Chile. Camino por las calles, miro con fascinación la vida ahí (que naturalmente no es intensivamente italiana, sino intensivamente chilena o neoyorquina o lo que sea en el momento) y admiro. Entonces revolotean de pronto en mi cabeza imágenes y pensamientos. Atraviesan agudos en el centro logístico y con la misma velocidad que el paisaje en un tren de alta velocidad… En el momento estoy siempre confundida, pero también repleta de un consuelo profundo, como raras veces siento en casa. Al menos por un momento me siento llena de optimismo, porque sé que hay un orden al que siempre podre volver, de ser necesario y que la vida al final es simplemente vida.
América fue durante mucho tiempo mi luz en el otro puerto. Brilla todavía y me toca. Es bueno saber que uno puede irse muy lejos y que siempre estará ahí.
Traducción: Rery Maldonado

 Temas
Temas