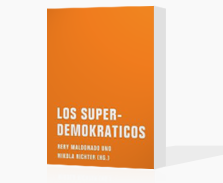A mis trece años, luego de una debacle estilística en el fútbol, decidí que quería ser boxeador. Creía, nunca llegaré a saber si estaba en lo cierto, que contaba con un arma maciza y poderosa que el resto de mis oponentes no tendría: la inteligencia, la velocidad de pensamiento. En un campo de juego leer al equipo contrario es importante, pero la cintura, la precisión en la patada, la fuerza en el salto, la rapidez y las piernas junto a la pelota son fundamentales. Así que opté por lo tercero que más me gustaba, después de las mujeres: La pelea. Utilizaría lo mejor de la pequeña geografía de mi cuerpo, el cerebro, para derrotar al que se atreviera a enguantarse frente a mí. Por supuesto, también practicaba con mis amigos, nos molíamos a puños todas las semanas y no me iba tan mal. Mis brazos lucían largos y los huesos de mis nudillos estaban afilados. Todavía no asomaba esta curva abdominal que hoy despunta de forma grosera y me define, ni mi madre me había aclarado con una cara que hubiera hecho palidecer al mismísimo Sugar Rey Leonard, que primero me compraba una moto para que mi muerte cerebral en un accidente fuera más rápida, antes que dejarme boxear.
Así que me fui a estudiar a Caracas mientras algo se me ocurría y volvió a aparecer mi cuerpo. Le dieron una paliza a uno de mis mejores amigos por intentar defenderme y a la siguiente semana, luego de una audición espantosa, la directora del grupo de teatro de la universidad, junto a una sarta de inexpertos en materia de actuación, decidió aceptarme. Estuve cuatro años intentando aprender, en vano, que podía respirar mejor, que cada uno de mis órganos tenía un sentido y que podía dirigir –y digerir– las emociones a mi antojo, para encarnar personajes y situaciones según la conveniencia del caso. Nunca más volví a pelear.
Lo que son las cosas, mi despedida de ese grupo teatral se dio con la representación fallida de un boxeador. La obra era una adaptación de Poderosa Afrodita, la película de Woody Allen, y jamás llegué al estreno por motivos que ahora no recuerdo. Habían pasado apenas seis o siete años desde mi deseo abandonado por golpear sacos y saltar cuerdas, y hasta entonces había aprendido algunas cosas, más cerca del lenguaje y sus poderes, del cuerpo y su poder, de mi futuro y una nueva utilización del lenguaje y el cuerpo, incluyendo la voz, mis dos instrumentos favoritos, que me hacían pensar en que la mujer, aquello que me gustaba menos que el fútbol, pero más que el boxeo, debía conocer de cerca y de la mejor manera. Como si dirigir las emociones de mi cuerpo y proyectarlas, hacerlas en la humanidad de otra persona, fuera algo realmente posible.
Hoy he abandonado el teatro y aunque soy capaz de mirar una pelea de boxeo hasta el último round y acelerar mi respiración sin apostar, no me interesa en lo más mínimo acercarme a un ensogado. He intentado aproximarme al Yoga, a la meditación, volver al fútbol como un aficionado toca su instrumento a solas, he hablado delante de miles de personas, he hecho el amor con decenas de mujeres, me he lesionado en accidentes de tránsito, en accidentes con copas, en accidentes tontos, he caminado kilómetros para conocer mejor un lugar, he bailado salsa en muchos locales y me he convencido de que el cerebro es importante, pero es el cuerpo en su conjunto lo que resulta fundamental.
Sin embargo, y me perdonan la cursilería, el desarrollo del tema es libre y a veces no es posible dirigir –y digerir– los sentimientos del cuerpo: no fue si no hasta que miré a mi hija respirar, detenidamente, una y otra vez, y me detuve en su abdomen, que se hinchaba y se desinflaba tantas veces por minuto, cuando entendí la importancia de ese poder que tienen la carne, los músculos, la sangre, los huesos, y la sutileza que esconden. Describirlo me resulta humanamente imposible, pero juro que me ha hecho llorar en par de ocasiones, algo que no pasó ni con los combates más salvajes en los que me tocó participar, ni con la mejor de mis actuaciones en el teatro.

 Temas
Temas