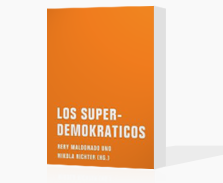Son las 8:30 de la noche. Me siento frente a la computadora, abro el editor de texto y enciendo un cigarrillo para pensar acerca de la naturaleza de las redes sociales, su funcionalidad y el potencial democratizador de Internet. Me aterra ser reiterativo en un tema que, a mi juicio, ha sido manoseado hasta la saciedad. Antes, hago clic en el ícono de Spotify con la intención de encontrar una banda sonora que lubrique mis disertaciones. Me agobia seleccionar un tema; la oferta disponible es infinita. Una ráfaga de lucidez trae a mi memoria a Paolo Conte, un híbrido de Tom Waits y Ennio Morricone. Está disponible. Sparring Partner es la pieza que busco. Me gusta para empezar; me sume en una melancolía dulzona que propicia reflexiones acerca de cualquier cosa. ¡Uf!, aparece en la lista pero no está disponible. ¡Qué putada! Insisto y en el campo de búsqueda introduzco el nombre de la canción, no del autor. La encuentro, pero el intérprete no es Conte. Se trata de Carla & The Real Lowdown. Aprieto play. No hay duda: es el mismo tema, pero en inglés. Dejo el tema sonando, me voy al navegador y googleo el nombre de la banda. Carla resulta ser Carla Sanabra. Canta en inglés pero su fenotipo y su apellido evidencian una hispanidad que detona mi curiosidad. Necesito más datos. Abro una pestaña y tipeo Face… y se despliega el muro de mi cuenta Facebook. El primer post dice: «Venezuela: hay que salvar a la libertad de prensa de Chávez y de los propios medios». Se trata de un artículo que escribe el periodista venezolano Boris Muñoz para un blog argentino llamado Puercoespín. Aprecio su trabajo y sin pensarlo dos veces, pulso “me gusta” y cliqueo el link. Compruebo el título y el sumario. Me desplazo rápidamente hacia abajo. Mis ojos recorren desordenadamente la pantalla, sin atrapar una sola frase. Me resigno y dejo abierta la pestaña para volver luego. Regreso a lo mío y digito «Carla Sanabra» en el campo de búsqueda. Facebook arroja varias opciones. Una de ellas es una página de artista con la única opción disponible: “me gusta”. Ya que estamos, clic. La página me informa lo que intuía: Carla tiene origen catalán. A lo lejos escucho mi lavadora enloquecida que empieza a temblar mientras centrifuga. Sigo preguntándome quién será Carla Sanabra y entro en Twitter. La pobre Carla acumula solo 68 followers. Decido seguirla. Antes de llegar a los 100, un nuevo seguidor es una caricia bendita para nuestro ego digital. Juro que el próximo viernes le regalaré un #FF. Allí consigo otro dato, su página web, que abro en otra pestaña. Se anuncia su nuevo álbum, que estará disponible en iTunes a partir de enero del año que viene y da la posibilidad al usuario de «precomprarlo». Clic. Hago un paneo general por la interface de la tienda Apple y descubro que, asociado a la discografía de Sanabra, está el soundtrack de El mercader de Venecia. Como había visto la película unos días atrás y me sorprendió el talento de Shakespeare como guionista (amores imposibles, traiciones dolorosas, avaricia, amistades incondicionales y un desenlace sorpresivo) vuelvo al navegador, clic, abro otra pestaña y me voy a Wikipedia. Digito «El mercader de Venecia». No sé exactamente lo que busco, pero me invade la certeza de un descubrimiento inminente. La extensión del artículo me decepciona. Honestamente, no tenía intenciones de leerlo en su totalidad, pero habría disfrutado la promesa de abundante información. No me conformo y hago otro clic en Michael Radford, el director de la película. Repaso su filmografía y los títulos me desmotivan. Todos, sin excepción, revelan una cursilería atroz: Pasiones de Kenia, Un plan brillante, Otro tiempo, otro lugar. Imagino que los títulos de las pelis son traducidos por la sobrina del dueño de la sala que compra los derechos de proyección. Me distraigo nuevamente y mis ojos se van hacia una pestañita abierta en el navegador hace ya muchas horas. Es un artículo de Ñ, el suplemento de literatura y arte del diario Clarín de Argentina. Hago clic y lo reviso. Se llama «Cantar con la boca llena». Leo el sumario. Tengo que leerlo completo y postearlo en mi muro. Menciona un libro de Puntocero y, en defintiva, para esto son las redes, ¿o no?
Mi prioridad, ahora, es saber si el guion de la película interpretada por Pacino le es fiel a la obra original de Shakespeare. Sigo hambriento de información y experimento otra iluminación: quizás en Amazon pueda conseguir una versión digital de El mercader… y así pueda leerla hoy mismo. Voy. Abro otra pestaña y busco la obra.
¡Carajo!, allí está y cuesta solo un euro. One click. Qué placer. Reviso el Kindle con la incredulidad estructural de quien vivió en el siglo XX, antes de Internet, antes de todo. Efectivamente, allí está el texto. Debe ser muy breve y me hace ilusión poder leerlo antes de dormir. Miro la hora en la esquina superior derecha de mi ordenador. La 1:15 a.m., dice. Quedo perplejo. Miro el reloj de la cocina. La 1:16, dice. Ya es de madrugada y no he comenzado a escribir. Reviso por última vez la hilera de pestañas en mi navegador. Son más de doce. Siento un intenso agotamiento en la zona cervical. Cierro el ordenador. Clic.

 Temas
Temas